 “Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.
Así de simple, y así de desmesurado”.
“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.
Así de simple, y así de desmesurado”.
Gabriel García Márquez
Presidente (1927-2014)


-
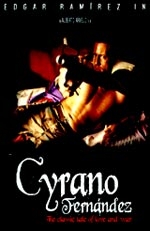
El barrio vuelve al cinePor Pablo GambaCon Cyrano Fernández el cine nacional vuelve al lugar que ha sido visto como el asiento característico del pueblo venezolano en la ciudad: el barrio. Lo había hecho también en otra cinta reciente, La clase. Pero el filme de Alberto Arvelo, a diferencia del de José Antonio Varela, se desarrolla casi por entero en un barrio de la Cota 905.
Hasta hace poco el barrio parecía haberse disuelto en personajes que representaban un grado más de exclusión en la marginación: los huelepega del filme homónimo de Elia Schneider y la niña de la calle de Maroa. El refugio de ellos estaba bajo los puentes, no en el emblemático cerro, y su condición era la de niños y jóvenes que no pueden desarrollarse como seres humanos salvo en otro lugar, como la clarinetista de la cinta de Solveig Hoogesteijn. De estos personajes, cuyo otro destino era el del desechable, como el Chino, que imita el vuelo de los zamuros en el basurero al final de Huelepega, se ha pasado a historias que transcurren en un ámbito de una comunidad. Los pobres, en otras palabras, han vuelto a tener vida propia como colectividades en la pantalla, en filmes como Cyrano Fernández y La clase, quizás porque también han irrumpido de nuevo en el horizonte político del país, en especial desde que contrarrestaron el golpe de Estado de 2002.
La cinta dirigida por Varela parece tener otra cosa en común con la de Arvelo. La mirada vuelve a dirigirse al barrio, como los años sesenta y setenta, con la intención de descubrir su verdad, en contraposición con la manera como es representado en las páginas rojas y en los segmentos de sucesos. Pero son herederas también de Huelepega y de Maroa, en tanto la representación de los marginados tiene como premisa el concepto del barrio como escenario de una violencia que es guerra social. La diferencia estaría en que las cintas de 1999 y de 2005, respectivamente, se ocupan esencialmente de la manera como el conflicto intensifica la exclusión de los individuos, mientras que en las de 2007 y 2008 el interés recae sobre la forma como se desarrolla en la colectividad. La clase es, en este sentido, expresión de la forma marxista de entender el enfrentamiento, es decir, como lucha de clases, por lo que la noción de guerra es de ricos contra pobres. En Cyrano Fernández, en cambio, el conflicto es enfrentamiento de bandas, como en Huelepega, aunque la policía se alinee con uno de los contrincantes. Sin embargo, lo que realmente cuenta es la manera como se articula y desenvuelve un héroe que defiende los intereses del barrio en ese conflicto. El protagonista de la película no es sólo la voz del enamorado de Roxana, sino la voz de los sin voz.
El superhéroe del amor
La concepción de la sociedad en La clase es marxista. En Cyrano Fernández parece derivarse de Maquiavelo. El barrio es un ámbito en el que se desenvuelven dos principales grupos de poder en pugna, más algunos free riders. Mientras que el triunfo de los “indignados” sobre los “indignos”, acarrearía un cambio social en el filme de José Antonio Varela, en la cinta de Alberto Arvelo ganar la guerra no significaría otra cosa que mantener una cuota de poder en el barrio o expandirla, pero también la necesidad de conservar lo ganado mediante una vigilancia constante, porque la realidad no cambia, y siempre pueden surgir nuevos adversarios, o volver los antiguos. El problema con el realismo maquiavélico es que no puede haber una victoria que ponga fin a la guerra.Por eso la historia de amor de Cyrano y Roxana acaba por trascender los conflictos del barrio y termina en otro ámbito, que en una lectura podría parecer nada más que un lugar diferente –un teatro–, pero que también podría ser visto, alegóricamente, como la culminación de una ascesis, una elevación espiritual. El héroe del amor deja atrás al héroe de la violencia y asciende de la realidad del barrio a un irónico Paraíso sobre el escenario, con un árbol como de utilería como el de Adán y Eva al fondo, para revelar su amor y ser correspondido poco antes de morir.
Pero no es sólo irónico el desenlace del filme. Pareciera haber también mucho de ironía en la manera como en la película se representa la relación del héroe con su comunidad. Por una parte hay un referente real y concreto: los Tupamaros. Así se llama el grupo de Fernández, y él además lleva una estrella al cuello, símbolo universal de la izquierda. Pero es también un superhéroe extraído del cómic y de Hollywood. Una secuencia en la que dos niños tocan su puerta para preguntarle por sus hazañas pone al espectador sobre aviso. Uno de los muchachitos lleva una franela de Spiderman, y le hace una pregunta a Fernández en la que se trasluce el mito que se teje en torno a él: ¿será verdad que ha matado tantos malandros como dicen? En otro episodio, un grupo de delincuentes lo rodea con la intención de matarlo. Pero él los vence a todos con una rápida maniobra que parece sacada de las comiquitas. Su inseguridad y problemas sentimentales del personaje lo aproximan todavía un paso más al superhéroe arácnido de la Marvel.
En cambio, no pareciera ser irónica la representación del barrio como el lugar por antonomasia del pueblo venezolano. No se prescindió de la banderita flameando entre las viviendas, ni de un banco decorado con el tricolor nacional sobre el cual se sienta el héroe, ni del discurso que acompaña un paneo del barrio de una frase que subraya que esa es la verdadera realidad. El acartonamiento de esto contrasta con la frescura del redescubrimiento de esa parte de Venezuela para los espectadores de cine, incluso como fuente de goce visual. En Cyrano Fernández, además de escenario de enfrentamientos armados, el barrio es un lugar donde hay vida cultural, hay niños que juegan en la calle, como cada vez se ve menos en la ciudad “urbanizada”, y donde se celebran festividades populares. Más allá de eso, la arquitectura es protagonista, casi un personaje más en el filme, en la medida que permite aprovechar la espectacularidad de los persecuciones, y los desplazamientos en general, por callejones estrechos. Ese goce visual, sin embargo, no deviene en esteticismo. La cámara también descubre detalles que hacen manifiestos otros problemas propios de las comunidades que se forman de esa manera: la basura en los callejones, los amontonamientos de chapas oxidadas, la construcción caótica...
Todo eso teje visualmente un referente concreto de esa expresión abstracta que puede ser “comunidad”, cuando se la emplea para designar a los colectivos. Esa idea abstracta se halla expresada también en la cinta, como se dijo, por las evocaciones de la bandera y el discurso sobre el barrio como la realidad. Pero también el filme se muestra un barrio concreto, un entramado de relaciones humanas, y de interacciones con un ambiente que no puede compaginarse con ideas como esas, porque siempre es más que todo eso. Continuamente desborda, con su riqueza y su movilidad, la pobreza de las abstracciones.
Esto conduce al problema de cómo Cyrano Fernández puede ser la voz del barrio. La respuesta en el filme es ambivalente porque la representación de la relación del héroe con la gente trata de obedecer a esas dos formas de concebir la comunidad. En un sentido abstracto, un personaje que puede representar una justicia que se compagina con ideas como las de pueblo o patria se adhiere a las filas de Cyrano. Se trata del cura, que incluso los apoya en el enfrentamiento armado. En otras palabras, el héroe estaría en el partido de los que son justos porque están con Dios, además de con la patria y con el barrio, entendido como “comunidad” abstracta, etcétera. Pero en un plano concreto es el amor lo que une al héroe y a los suyos, y que se manifiesta en la admiración que la gente siente por él y en el compromiso de Cyrano con los suyos. El amor lo incorpora a la trama vital que es el barrio en términos concretos, mientras que estar del lado de Dios y de la patria lo abstraen de ella.El punto es que esta relación “de amor” también pone de manifiesto sus problemas en el filme. En una secuencia ilustrativa, por ejemplo, Cyrano abre un grifo y se da cuenta de que no hay agua. Su respuesta, “por amor”, es ir a una urbanización de ricos, secuestrar un camión cisterna que es utilizado para regar un campo de golf, y llevarlo al barrio para repartir el agua entre la gente. El problema con esto es que no todos los problemas que un individuo cree que afectan a la comunidad que ama, porque le molestan a él, han de ser necesariamente problemas del colectivo. ¿Qué pasaría si a Cyrano le molestaran los gays o los evangélicos, por ejemplo?
En la labor cuasipolicial que Fernández cumple en el barrio, también por decisión propia, se perciben igualmente las dificultades que plantea el héroe que actúa “por amor” a favor de la comunidad. ¿Dónde estaría la frontera entre lo que él considera justa lucha contra el crimen y la actuación de un escuadrón de la muerte? El cuestionamiento más grave se deriva del enfrentamiento final entre los Tupamaros, por un lado, y la policía aliada con los narcos, en el bando contrario. Aunque el grupo de Fernández parezca imponerse al final, no debe olvidarse que el orden del barrio, tal como se lo representa en el filme, es el de la guerra permanente entre varios grupos armados que se disputan el poder. Por tanto, el superhéroe del amor sólo podría conservar su capa a punta de pistola, gane o pierda. ¿Actúa de otra forma Cyrano?
En la película todas estas dificultades parecieran haber sido plasmadas también simbólicamente, al sustituir la nariz que afea el rostro del personaje del texto clásico por una cicatriz que desfigura el rostro de Cyrano Fernández. Es la violencia del barrio, de la cual también forma parte, la que ha hecho de él un personaje deforme, horrible, y por tanto indigno del amor de Roxana. Su amor es otro: el de las balas. Cristian, en cambio, es ajeno al barrio, y por ende a la muchacha le parece más cercano a ese mundo aparte en el que aspira a desenvolverse, como artista que es, aunque esté también marcada por la guerra, en la medida en que mantiene una relación con el líder de los narcos. Es por ello que el amor de Cyrano y Roxana sólo puede consumarse fuera del barrio, sobre un escenario, que podría ser visto como un ámbito sublime, que trascienda esa realidad, como se dijo.
A pesar de que la adaptación del texto no fue quizás lo suficientemente fluida, y de que la ambivalencia en el tratamiento del motivo de la comunidad opaca un poco, con el peso conceptual, la frescura de la realidad redescubierta en la película, Cyrano Fernández es, en síntesis, un filme interesante e importante por la manera como tocó aspectos profundos acerca de la figura del héroe, sin remontarse directamente al paradigma histórico de Simón Bolívar. Una figura como la de la película, además, es de las que ocupan lugares que las instituciones no son capaces de cubrir, por lo que encarna el peligro del “fascismo” para los incapaces de asomarse a la posibilidad de pensar con marcos de diferencia distintos de la democracia representativa. La cuestión es que sólo dentro de esa estrecha cuadrícula burguesa parecen cobrar sentido nociones modernas como las de ley, derechos humanos, paz, progreso social, libertad, igualdad y fraternidad, etcétera, de las que no parece posible prescindir. La cinta plantea lúcidamente este problema.
(Fuente: revistavertigo.info)
















